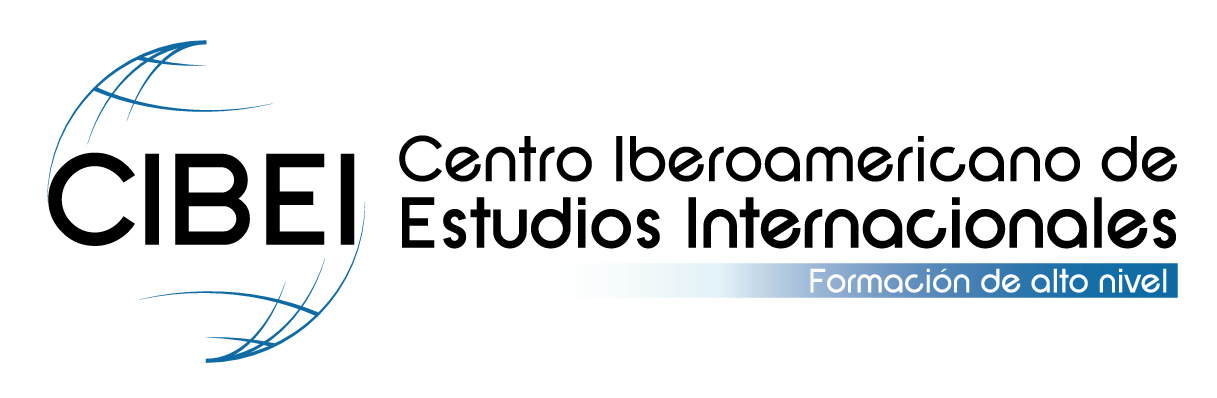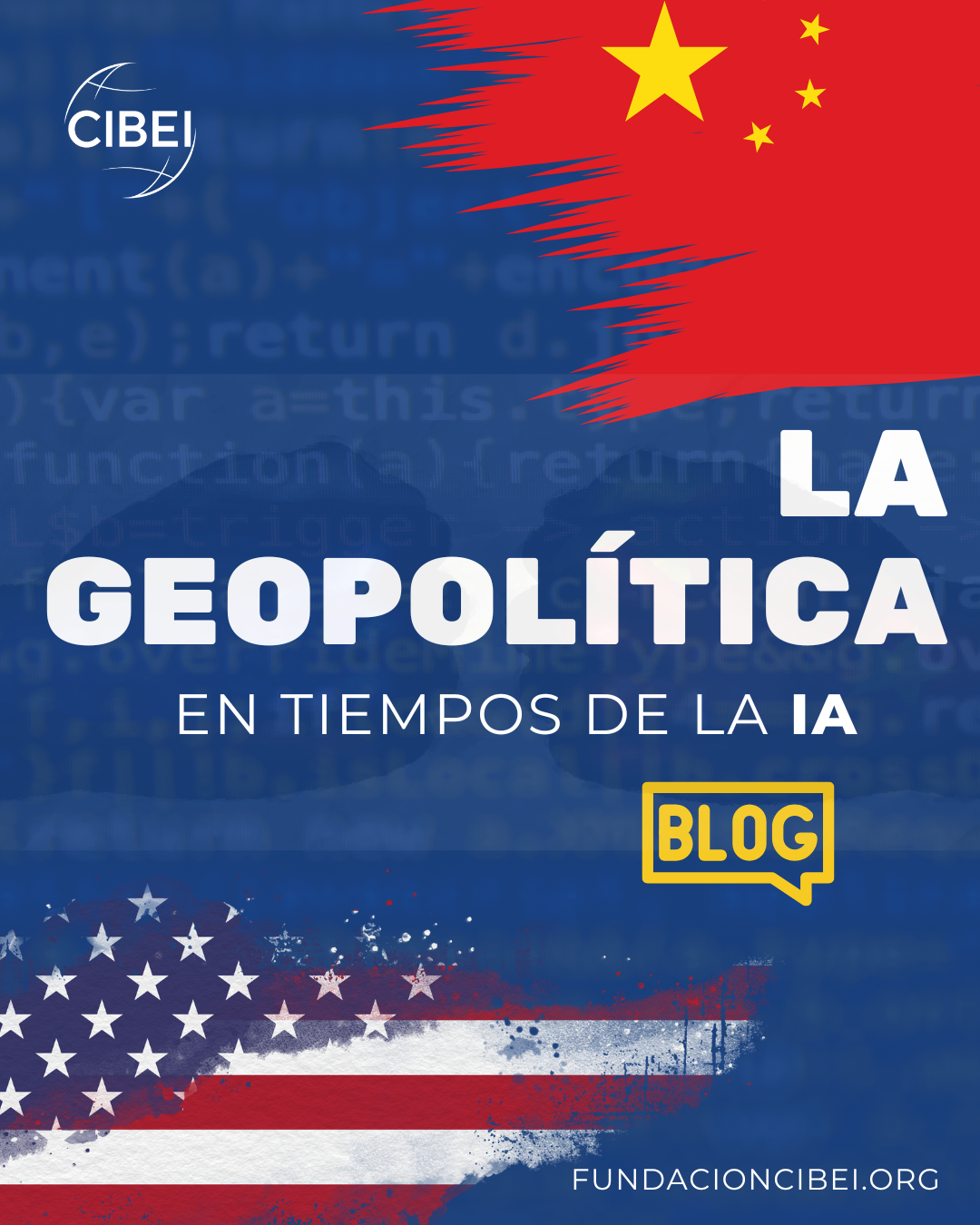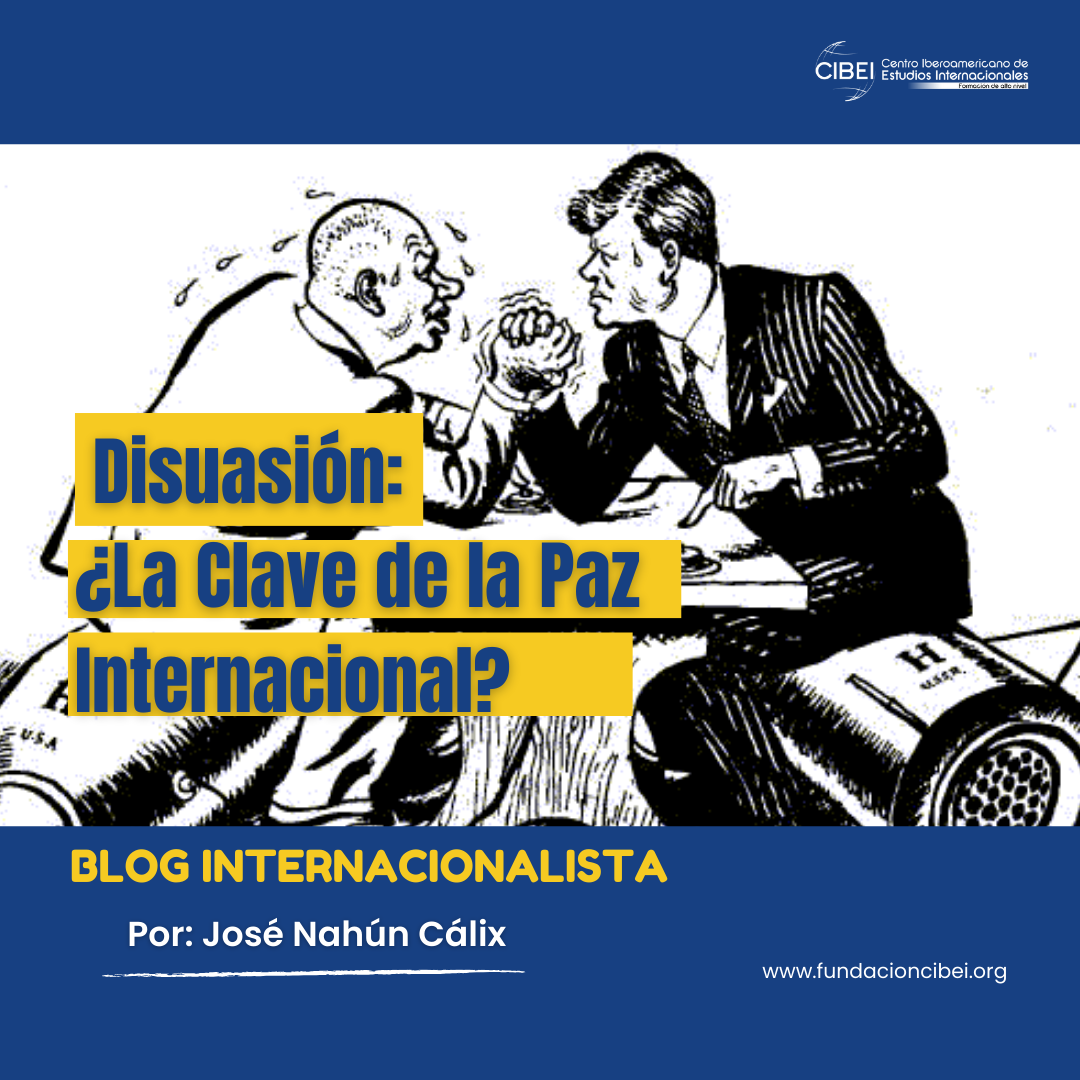Carrito vacío: $ 0
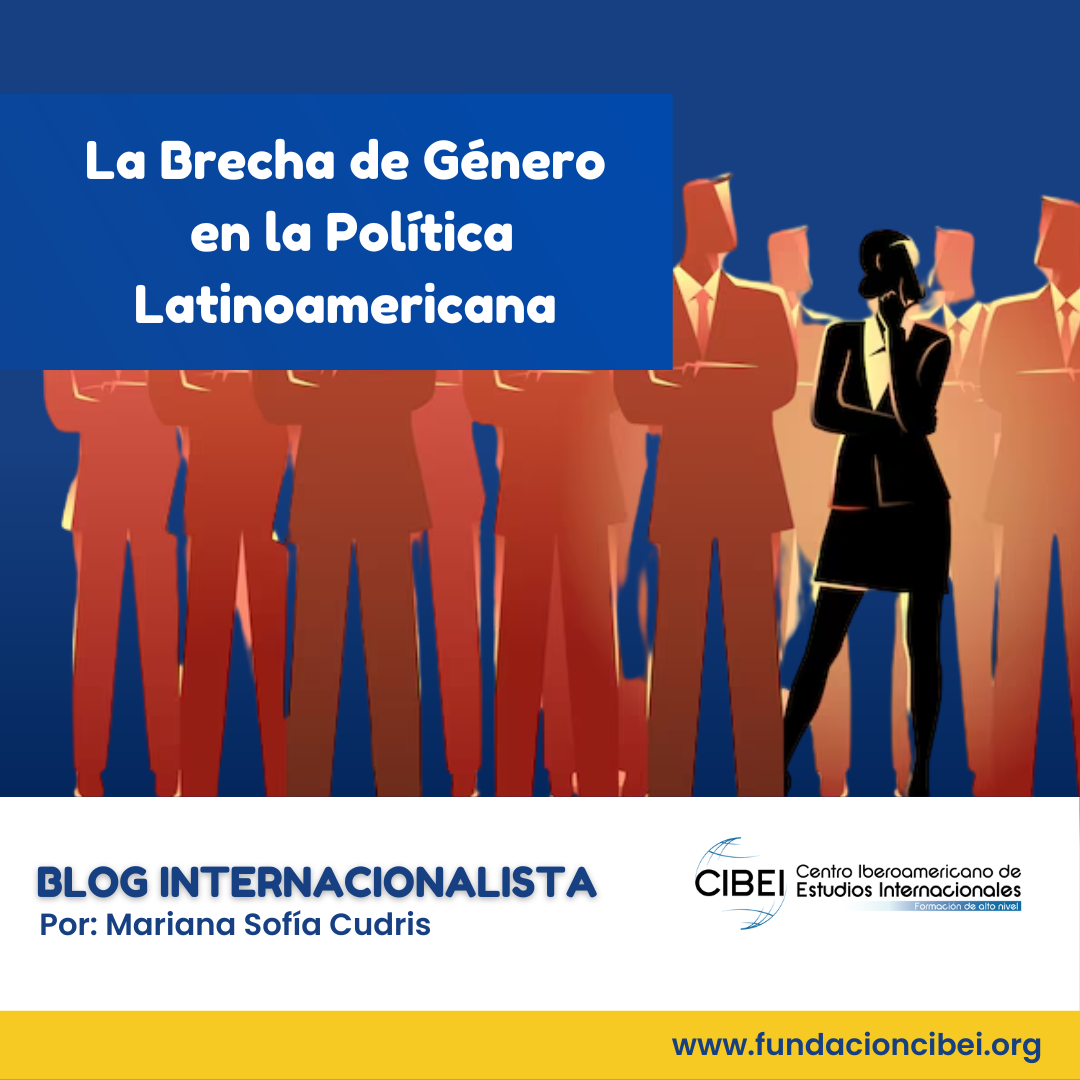
CIBEI
- 13 mayo, 2025
- Comentar 0
LA BRECHA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA LATINOAMERICANA
- Por: MARIANA SOFÍA CUDRIS SANJUANELO
Hablar de democracia en América Latina sin cuestionar la desigualdad de género en la política, se puede entender, mínimo, como una omisión conveniente. Aunque el discurso institucional ha avanzado hacia una narrativa de inclusión, en lo práctico, el poder sigue estando monopolizado por hombres.
Lo cierto es que existe una brecha entre lo discursivo y lo real. Mientras se promueve la paridad en el lenguaje, el tradicionalismo político continúa reproduciendo la exclusión. Es una resistencia cultural e institucional que, por décadas, ha obstaculizado el involucramiento efectivo de las mujeres en el rubro público-estatal.
La desigualdad de género en la política latinoamericana sigue siendo una de las expresiones más contundentes del rezago democrático de la región. Y aunque para nadie es un secreto que recientemente hemos sido testigos de los avances en términos de participación femenina, la brecha entre hombres y mujeres en el acceso, permanencia y ejercicio del poder político continúa siendo alarmante dada la limitación de las posibilidades de representación real.
Durante siglos, el espacio político ha sido concebido y diseñado bajo una lógica patriarcal, en la cual las mujeres han sido sistemáticamente excluidas, marginadas o relegadas a roles secundarios. Esta exclusión fue producto de una estructura social construida con base en la división sexual del trabajo, los estereotipos de género y la idea de que lo público, y por ende, el poder, es dominio natural de los hombres. Aún hoy, estas ideas persisten, aunque de manera sutil, pero efectiva, obstaculizando la posibilidad de una participación femenina equitativa.
A pesar de que es evidente que la mayoría de los cargos de elección popular y los altos mandos del Estado siguen siendo ocupados por hombres, el problema es mucho más complejo. La desigualdad se manifiesta también en las condiciones estructurales que enfrentan las mujeres para acceder a la política, en las barreras que cuestionan su capacidad para ejercer el poder, y en las múltiples formas de violencia que buscan silenciar sus voces y frenar su liderazgo.
Incluso en países donde se han adoptado leyes de paridad o cuotas de género para garantizar una mayor inclusión, muchas veces estas medidas son implementadas de forma superficial o simbólica. La inclusión de mujeres en las listas electorales no siempre se traduce en un respaldo efectivo por parte de los partidos políticos, ni en un acceso equitativo a los recursos de campaña, la visibilidad mediática o los espacios de decisión interna. En no pocos casos, las mujeres son utilizadas para cumplir requisitos legales, sin que exista un verdadero compromiso con su protagonismo en la agenda política.
Además, aquellas que logran llegar a cargos públicos enfrentan con frecuencia un entorno hostil. La violencia por razón de género se ha convertido en una herramienta eficaz para deslegitimar, controlar y castigar a las mujeres que se atreven a disputar el poder. Esta violencia no siempre se expresa de forma física o explícita; pues a menudo se manifiesta mediante comentarios sexistas, difamaciones, exclusiones deliberadas, acoso digital, campañas de desprestigio o amenazas. Se intenta generarles miedo, reducir su influencia y enviar un mensaje a otras mujeres sobre los costos de entrar en ese campo.
Detrás de esta realidad persiste una visión androcéntrica del poder, que asocia el liderazgo con rasgos tradicionalmente masculinos, como la agresividad, la competitividad o la dureza. Las mujeres que no encajan en este modelo son consideradas débiles o inadecuadas, mientras que aquellas que se adaptan a estas reglas son tachadas de frías, calculadoras o «masculinizadas». Esta doble vara con la que se les mide, contribuye a reforzar los estereotipos y a consolidar un modelo excluyente, que no valora la diversidad de estilos ni las cualidades propias de otros enfoques de liderazgo.
Sin embargo, es menester concebir la participación política de las mujeres como una necesidad democrática, y no como una simple cuestión de justicia o equidad. En América latina, las mujeres representan más de la mitad de la población, pero sus intereses, necesidades y experiencias históricamente han estado subrepresentados o ignorados en las decisiones que afectan la vida pública. Garantizar su participación efectiva en los procesos de deliberación y toma de decisiones se convierte en algo fundamental para potenciar el proceso de transición a sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.
Diversos estudios han demostrado que la presencia femenina en cargos de liderazgo político tiene un impacto positivo en la formulación de políticas públicas orientadas al bienestar social. Temas como la igualdad salarial, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la erradicación de la violencia de género, la educación inclusiva y la economía del cuidado, tienden a recibir mayor atención cuando hay mujeres en el poder. Esto no implica que todas las mujeres compartan esa misma visión, pero su participación tiende a enriquecer los mecanismos de gestión estratégica por la inclusión de posturas diversas.
Uno de estos estudios, es el “Women in Parliaments: World Classification” realizado por la Unión Interparlamentaria (UIP), el cual concluye que los parlamentos con mayor proporción de mujeres tienden a priorizar temas como salud, educación, niñez y bienestar social, en comparación con aquellos dominados por hombres. Asimismo, investigaciones del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han señalado que los países con mayor representación femenina en sus órganos legislativos presentan mejores indicadores en equidad de género y protección social.
En Islandia, uno de los países con mayor representación femenina en el Parlamento, las decisiones gubernamentales han mostrado una fuerte orientación hacia el bienestar social. Durante el mandato de Jóhanna Sigurðardóttir, la primera ministra abiertamente lesbiana y la primera mujer en ocupar ese cargo en su país (2009-2013), se promovieron leyes pioneras en materia de igualdad salarial, derechos LGBTIQ+ y conciliación entre la vida laboral y familiar. Además, impulsó una reforma al sistema financiero tras la crisis de 2008, priorizando la protección del bienestar ciudadano sobre los intereses bancarios.
En Suecia, uno de los países más igualitarios del mundo, la participación femenina en política ha sido una constante desde hace años.
Actualmente, las mujeres ocupan cerca del 46% de los escaños en el Riksdag (Parlamento sueco), y esto ha influido directamente en la agenda política del país. Gracias a esto, se han priorizado la equidad salarial, licencias parentales igualitarias y la expansión de servicios de cuidado infantil accesibles. Un ejemplo emblemático es la introducción del sistema de licencia parental compartida, donde ambos progenitores tienen derecho a ausentarse del trabajo con garantías salariales, siendo esa una medida que ha contribuido a transformar las dinámicas familiares.
Ejemplos como estos abundan en distintas latitudes, y ante este panorama, resulta imprescindible impulsar un cambio que contribuya a reducir la desigualdad de género en este ámbito. La transformación que se necesita debe ser cultural, institucional y simbólica. En lo cultural, es necesario deconstruir los estereotipos de género que asignan a hombres y mujeres roles fijos y jerárquicos. Se debe fomentar una educación que cuestione estas normas desde la infancia, promoviendo valores de igualdad, corresponsabilidad y ciudadanía activa sin distinción de géneros.
En lo institucional, los Estados deben garantizar marcos normativos bien constituidos que reconozcan y sancionen la violencia política por razón de género. Esto incluye el acceso igualitario a financiación electoral, la capacitación en liderazgo con énfasis en estudios de género interdimensionales, y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia y protección frente a agresiones. Es indispensable que las leyes de paridad no se queden en el papel, y se apliquen con firmeza, que se evalúe su impacto y se ajusten las estructuras arraigadas a la cultura patriarcal, para lograr una verdadera representación sustantiva.
En el plano simbólico, también se vuelve crucial visibilizar referentes femeninos que sirvan de inspiración para las nuevas generaciones. La ausencia de modelos femeninos en posiciones de poder perpetúa la idea de que la política es un espacio ajeno para las mujeres. Romper con esta narrativa implica destacar los logros de lideresas en distintos niveles, reconocer su aporte a la transformación social y combatir los discursos que buscan desacreditar su legitimidad.
Por otro lado, es imprescindible interpelar a los partidos políticos, como principales intermediarios en la participación electoral. Estas organizaciones deben reordenar sus sistemas internos de tal manera que se democratice el acceso al poder. Como ya se mencionó anteriormente, hoy en día la tendencia que se vende es incluir mujeres en sus listas; pero eso no es suficiente. Sigue siendo necesario que las respalden, las promuevan y les cedan espacios reales de decisión. El cambio debe ser sostenido, no cosmético ni puntual.
América Latina puede continuar arrastrando una democracia a medias, incapaz de representar a la mitad de su población, o puede dar el paso hacia un sistema más equitativo, diverso y representativo. Es hora de asumir con convicción el compromiso de que la paridad de género deje de ser una utopía y se pueda transformar en una meta alcanzable si se construyen los caminos institucionales, culturales y sociales adecuados.
Como señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), acabar con la desigualdad política de las mujeres sería la transformación social más relevante desde la abolición de la esclavitud. De nuestra parte, lo que se requiere es valentía, voluntad y, sobre todo, una sociedad que reconozca el poder transformador de las mujeres y les abra las puertas del presente y del futuro.
REFERENCIAS
Eternod, M. (2018). BRECHAS DE GÉNERO. Recuperado de: https://us.docworkspace.com/d/sIKWt4JKJAZKLx7gG?sa=601.1123 &ps=1&fn=panel2_marcelaeternod.pdf
(N.d.). Weforum.org., (2024), from. Recuperado de: https://es.weforum.org/agenda/2023/09/informe-global-sobre-la-bre cha-de-genero-2023-mas-mujeres-lideran-en-america-latina-pero-au n-hay-que-avanzar/
Mujeres en el Centro de la Política y Paz. (n.d.). Gov.co. 2024, from recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales
/Dia-de-la-Mujer-2023/414320:Mujeres-en-el-Centro-de-la-Politica-y- Paz
(N.d.-b). Es. (2024) desigualdad de genero en la política https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6525682
Vázquez et (2016). Brecha de género en los países miembros de la Alianza del Pacífico. Redalyc. https://www.redalyc.org/journal/212/21251783006/
● Duque. (2013). CONCEPCIONES DE LA POLÍTICA Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. ACERCA DE LOS FUNDAMENTOS DE
LAS DECISIONES PÚBLICAS. Ágora, 20. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-8 0312013000100008
Somalia, (2019, July 17). ¿Qué es la desigualdad? Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2019/07/1459341
De Colombia, M. de S. y. P. S. (n.d.). Páginas – Política Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Pa ginas/Politica-de-Equidad-de-Genero-para-las-Mujeres.aspx
Leighton, L. (2013). Impacto económico de la mujer: La brecha de género en el espacio político. Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=8997844 9&url=https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/37514/2
/TFG%2520-%2520201502109.pdf&ved=2ahUKEwjq8rnMrJuJAxV-t4 QIHQ2JBG0QFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0o_X-0-sd2INijjNy2Fd9d
De la Fuente et (2021) Las Barreras a la participación política de las mujeres con doble jornada laboral en Nuevo León, México recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/870/87069958005/html/
Moya et al. (2017) Exclusión social, económica y política de la mujer desde la perspectiva histórica. Estudio de caso en la Región Junín. Recuperado de: https://www.redalyc.org/journal/5709/570960868005/html/
Benaventes y Valdés, CEPAL (2014). POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, un aporte de autonomía de las mujeres. Recuperado de: https://us.docworkspace.com/d/sIAKt4JKJAbaB0bgG?sa=601.1123 &ps=1&fn=S1420372_es.pdf
Vidal, (2015). La participación política en México: entendiendo la desigualdad entre hombres y mujeres recuperado de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185
Decreto 1106 de 2022 – Gestor (s/f). Gov.co. Recuperado el 20 de octubre de 2024, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php
Ley 2281 de 2023 – Gestor Normativo. (s/f). Gov.co. Recuperado el 20 de octubre de 2024, de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php
(S/f-c). Panu y Martinez, Redalyc.org. (2024), https://www.redalyc.org/journal/4136/413677448017/html/#:~:text=C olombia%20se%20sit%C3%BAa%20actualmente%20en,de%20G%C 3%A9nero%20de%200%2C758%20puntos